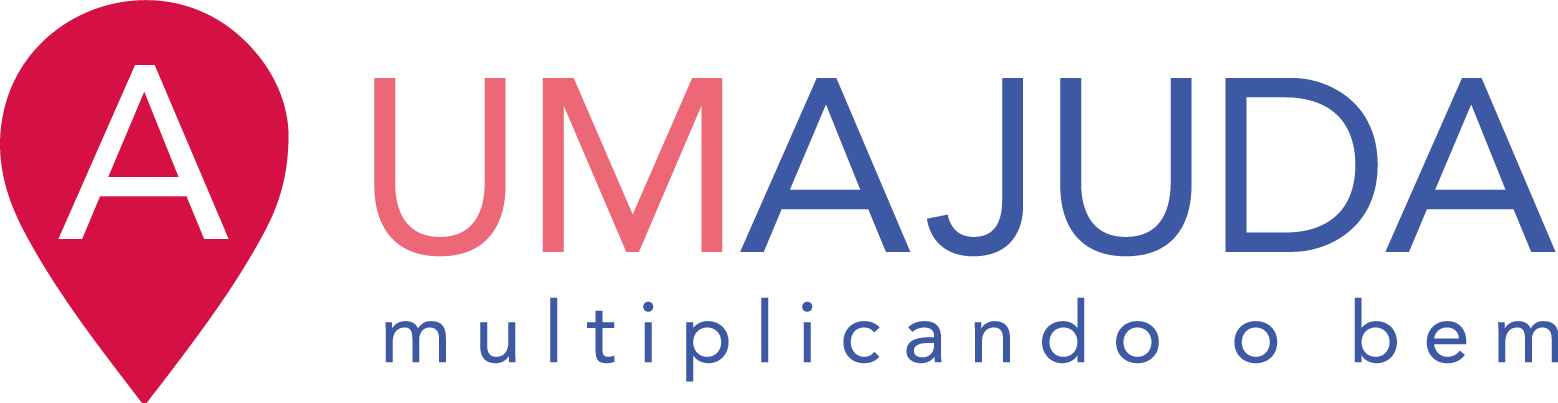Antes del florecimiento de la filosofía racional, la Antigua Grecia (1200-600 a. C.) se caracterizó por una cosmovisión profundamente mitológica. Los griegos explicaban el comportamiento humano, los fenómenos naturales y los dilemas morales a través de las acciones y la voluntad de los dioses olímpicos.
Estas figuras divinas reflejaban los aspectos más intensos de la psique humana, convirtiendo a los mitos en verdaderos espejos de los conflictos internos de los individuos. Estas historias no buscaban responsabilizar racionalmente al individuo, sino mostrar que los humanos eran juguetes de las fuerzas divinas y del destino.
Con el surgimiento de la polis (ciudad-estado), especialmente en Atenas, se produjo una profunda transformación social. La vida colectiva, con valores y creencias tan diversos, exigía leyes, justicia y decisiones éticas, que ya no podían depender de los caprichos de los dioses.
El nacimiento de la Filosofía
En la Antigua Grecia, el pensamiento filosófico estaba dominado por la creencia de que la razón debía regir las emociones. Platón propuso que el mundo sensible es ilusorio y que solo la razón puede acceder al mundo de las ideas, donde reside la verdad.
Aristóteles, si bien más conciliador, seguía considerando la razón como el camino hacia la virtud y la buena vida. Ambos rechazaban la idea de que el comportamiento humano estuviera determinado por fuerzas externas o divinas. La idea central era clara: las decisiones humanas debían ser conscientes, lógicas y guiadas por la racionalidad.
Edad Media: La razón como virtud divina
Durante la Edad Media, esta visión se vio reforzada por la filosofía cristiana, especialmente por pensadores como San Agustín y Santo Tomás de Aquino. La razón se consideraba un don divino, capaz de elevar a los seres humanos por encima de sus impulsos. Las emociones se asociaban a menudo con el pecado o la tentación, algo que debía ser dominado.
La integración de la fe y la filosofía
La Iglesia católica se convirtió en la principal institución intelectual de la Europa medieval. Los pensadores cristianos buscaron reconciliar las enseñanzas de Platón y Aristóteles con la teología cristiana, creando una nueva visión del papel de la razón y las emociones.
San Agustín (354-430)
- Influenciado por la filosofía de Platón;
- La razón como don divino otorgado a la humanidad;
- La búsqueda de Dios se logra mediante la razón;
- Las emociones desordenadas son consecuencia del pecado original;
- "La razón debe gobernar los impulsos del alma, pues solo ella puede acercarnos a la luz divina".
Santo Tomás de Aquino (1225-1274)
- Influenciado por la filosofía de Aristóteles;
- Suma Teológica: la fe y la razón no son fuerzas opuestas, sino complementarias;
- La decisión ética ideal se da cuando la razón se alinea con la voluntad divina, guiando a la humanidad hacia el bien;
- "La razón es la chispa de Dios en el hombre; es mediante la razón que discernimos el bien y el mal".
Las emociones como obstáculos para la virtud
En la visión medieval, sentimientos como la lujuria, la ira y la envidia se consideraban pecados capitales, expresiones de un alma en desequilibrio emocional. En contraste, las virtudes cristianas, como la humildad, la paciencia y la caridad, exigían un control racional sobre los impulsos, reflejando una conducta acorde con las enseñanzas espirituales. Así, la vida virtuosa se concebía como una vida racional, guiada por la fe, la oración y el autocontrol.
Renacimiento: El redescubrimiento de lo humano
Entre los siglos XIV y XVI, Europa experimentó una profunda transformación cultural e intelectual con el surgimiento del Renacimiento. Tras un largo período marcado por el teocentrismo medieval, la atención se desplazó hacia el ser humano, su dignidad, su capacidad creativa y su experiencia emocional. Comenzó entonces una nueva valoración del individuo como sujeto consciente y responsable, capaz de comprender el mundo y forjar su propio destino.
La Valorización del Individuo
En este contexto, el cuerpo humano, antes considerado símbolo del pecado, comienza a ser estudiado y admirado. La experiencia emocional se profundiza en las artes y la literatura, revelando matices previamente ignorados. La subjetividad empieza a ocupar un lugar central: el individuo deja de ser meramente un servidor de Dios y se convierte también en creador, pensador y ciudadano. Si bien se recuperan la emoción y la sensibilidad, el Renacimiento no abandona la razón. Al contrario, la reafirma como instrumento esencial para las decisiones éticas, políticas y científicas.
Razón y Emoción: Una Nueva Síntesis
El Renacimiento no representa un retorno a lo irracional, sino la construcción de una síntesis más rica entre razón y emoción, entre ciencia y arte, entre el individuo y lo colectivo. Este periodo marca una profunda revalorización de la experiencia humana en todas sus dimensiones, proponiendo una visión integral del mundo y la existencia.
Los seres humanos se convierten en el eje central de la creación y la experiencia, reconocidos como agentes capaces de transformar la realidad mediante el pensamiento, la sensibilidad y la acción. La emoción, antes vista con recelo por ciertas corrientes filosóficas, se transforma en una expresión legítima de la condición humana, demostrando ser esencial para comprender el alma y los afectos que impulsan la vida. La razón, a su vez, se reafirma como guía indispensable para el discernimiento ético y político, orientando la búsqueda de la justicia, el equilibrio y el bien común.
Legado del Renacimiento
Esta nueva concepción de la humanidad deja una profunda huella en los siglos posteriores. Prepara el terreno para la Ilustración, que llevará el racionalismo a nuevas cotas; inspira el nacimiento de la ciencia moderna, basada en la observación y la razón empírica; y reconfigura los fundamentos de la ética y la política, promoviendo la valoración de la autonomía y la responsabilidad individual.
Ilustración: El hombre como máquina racional
En el siglo XVIII, filósofos como Descartes y Kant consolidaron la idea de que los seres humanos son esencialmente racionales. La famosa frase de Descartes, «Pienso, luego existo», se convirtió en un símbolo de una era en la que las decisiones se consideraban el resultado de la lógica pura.
Inspirada por los avances científicos de la Revolución Científica (con figuras como Galileo, Newton y Kepler), la Ilustración sostenía que el mundo, incluido el comportamiento humano, podía comprenderse, predecirse y mejorarse mediante la razón.
El hombre como ser racional
La metáfora dominante de la época era la del ser humano como una «máquina racional», capaz de procesar información, calcular consecuencias y tomar decisiones lógicas. Las emociones se consideraban interferencias, ruido o debilidades que desviaban al individuo del camino de la verdad.
René Descartes (1596-1650): Considerado el padre del racionalismo moderno. Su famosa frase «Cogito, ergo sum» («Pienso, luego existo») sitúa el pensamiento racional como fundamento de la existencia. Argumentó que el verdadero conocimiento solo podía alcanzarse mediante la duda metódica y la razón pura.
"Debemos rechazar todo aquello que no sea absolutamente cierto y reconstruir el conocimiento a partir de fundamentos racionales".
Immanuel Kant (1724-1804): Propuso que la razón es la base de la moralidad. Para Kant, actuar moralmente es actuar de acuerdo con principios universales que pueden justificarse racionalmente. Las emociones y los deseos no deben guiar la acción ética; solo la razón puede determinar el deber.
"Obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en ley universal."
Toma de decisiones éticas y políticas
Durante la Ilustración, la decisión ideal se concibió como aquella fundamentada en principios racionales y universales. Esta concepción influyó profundamente en diversas áreas: en política, impulsó el surgimiento de ideas como el contrato social, los derechos naturales y la soberanía popular, propuestas por pensadores como Locke y Rousseau; en economía, consolidó el modelo del homo economicus, según el cual los individuos toman decisiones buscando maximizar su utilidad mediante cálculos lógicos, defendido por Adam Smith; y en justicia, contribuyó a la construcción de sistemas jurídicos basados en normas racionales y la igualdad de todos ante la ley.
Las emociones como obstáculos
Si bien no se ignoraban por completo, las emociones a menudo se consideraban elementos secundarios o incluso peligrosos. Las pasiones se veían como impulsos capaces de amenazar la libertad racional; los deseos, a su vez, se asociaban con la irracionalidad y la corrupción moral; y los sentimientos, aun cuando se toleraban, solo se aceptaban subordinados a la razón. Esto, a su vez, se consideraba el faro que guiaba al individuo hacia la autonomía, la libertad y la civilización.
Conclusión
A lo largo de la historia, la razón se ha elevado a la posición de guía suprema para las decisiones humanas. Durante siglos, se creyó que pensar lógica y conscientemente no solo era deseable, sino necesario para actuar correctamente. Esta creencia moldeó las instituciones, los comportamientos e incluso nuestra idea de progreso. Aún hoy, se nos enseña a confiar en la razón como la principal herramienta para relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos.
Pero ¿es esta confianza absoluta en la razón realmente posible, natural o siquiera deseable?
Essa é a pergunta que nos conduz ao próximo passo: explorar aquilo que escapa à razão, mas que também nos constitui.


Felipe é fundador da Umajuda e especialista nas áreas de Neurociência e Filosofia. Apoiador de movimentos filantrópicos, empreendedor e executivo a mais de duas décadas, acumulou experiências internacionais que lhe permitiram conhecer diversas realidades, culturas e aprofundar seu conhecimento sobre o comportamento humano. Atualmente, também é doutorando pela USP na área de Neurociência.