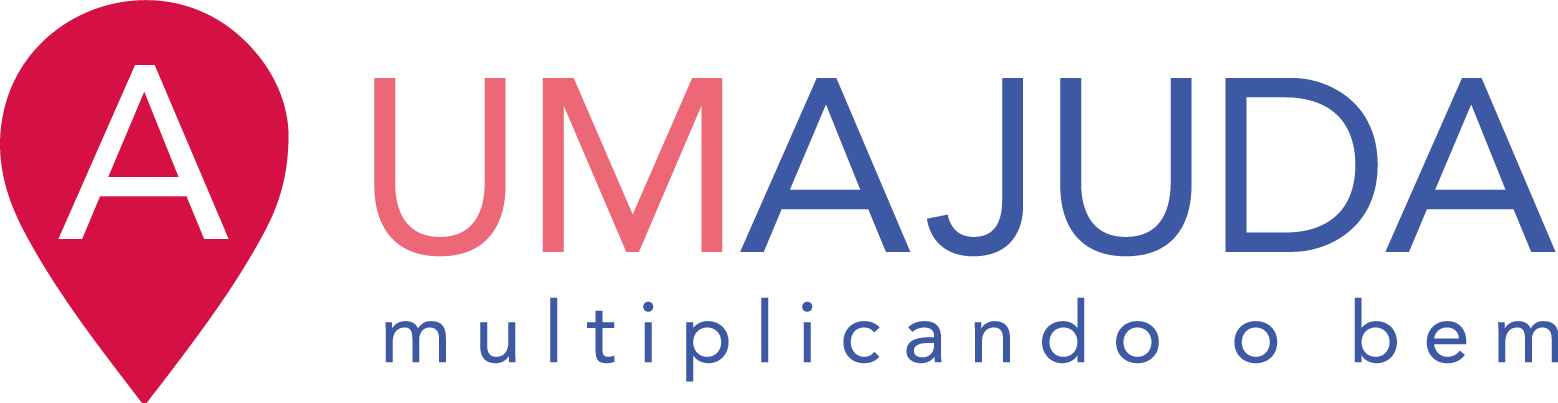Mientras que la biología evolutiva explica el altruismo como una estrategia adaptativa, la psicología conductual ofrece otra perspectiva: el altruismo como una conducta aprendida y mantenida por refuerzo, o incluso internalizada como un valor moral.
Según la teoría del condicionamiento operante, propuesta por B.F. Skinner, las conductas se moldean por sus consecuencias. Cuando un acto altruista va seguido de un refuerzo positivo (como la aprobación social, el afecto o una sensación de bienestar), tiende a repetirse1. Incluso si el refuerzo no es material, el simple reconocimiento o la autorecompensa emocional son suficientes para consolidar la conducta.
Con el tiempo, este patrón puede generalizarse e internalizarse, especialmente cuando se inserta en contextos educativos y culturales que valoran la empatía, la solidaridad y la justicia. En este proceso, el altruismo deja de ser una respuesta condicionada y pasa a formar parte del repertorio moral del individuo; es decir, hace el bien porque cree que es correcto, no porque espere algo a cambio.
Esta transición entre la conducta condicionada y el valor moral es descrita por los autores del análisis de conducta como una forma de autocontrol moral, donde las reglas internalizadas y las autoreglas guían las acciones altruistas incluso en ausencia de refuerzo externo2.
Desde la perspectiva del condicionamiento operante, la conducta altruista puede entenderse como el resultado de procesos de refuerzo que, con el tiempo, favorecen su mantenimiento y transformación. Inicialmente sustentada por consecuencias positivas, esta conducta tiende a automatizarse al repetirse en contextos similares, reduciendo el coste cognitivo de la decisión e integrándose en el repertorio conductual del individuo.
Asimismo, al insertarse en entornos que valoran la empatía y el cuidado de los demás, el altruismo puede internalizarse como un valor moral, guiando las acciones incluso en ausencia de refuerzo externo o placer inmediato. Estos dos procesos —automatización e internalización — ilustran cómo las prácticas sociales recurrentes pueden evolucionar hacia estándares éticos estables, respaldados por reglas internalizadas y coherencia personal.
Por lo tanto, es posible afirmar que el altruismo genuino — aquel que no espera nada a cambio— puede surgir de la formación moral, sustentada por prácticas educativas, experiencias sociales y procesos de fortalecimiento que moldean el carácter a lo largo de la vida.
Formación religiosa y el deber moral de ayudar
A lo largo de la historia, las religiones han desempeñado un papel central en la configuración de los sistemas morales de las sociedades humanas. En diferentes culturas, el altruismo se presenta como un deber espiritual, a menudo asociado con la idea de trascendencia, salvación o comunión con lo divino.
En el cristianismo, por ejemplo, el mandamiento "ama a tu prójimo como a ti mismo" (Mateo 22:393) establece un fundamento ético que trasciende el interés propio. En el judaísmo, el concepto de tzedaká (justicia social) refuerza la obligación de ayudar a los necesitados como expresión de rectitud. En el islam, la práctica del zakat (caridad obligatoria) es uno de los cinco pilares de la fe. Estas tradiciones, entre otras, institucionalizan el altruismo como una norma moral, enseñada desde la infancia y reforzada por rituales, narrativas y comunidades.
Es cierto que muchas doctrinas religiosas vinculan el acto de ayudar con una recompensa espiritual, como estar bien con Dios o alcanzar el paraíso. Sin embargo, este sistema de creencias funciona como un condicionamiento moral, moldeando comportamientos que, con el tiempo, pueden internalizarse como valores personales, incluso en ausencia de una recompensa inmediata.
Según Mendonça4, la formación moral es un proceso que implica no solo refuerzos externos, sino también la construcción de significados e identidades. La religión, en este sentido, actúa como una matriz simbólica que guía al individuo a actuar con empatía, compasión y responsabilidad social.
Así pues, aunque el altruismo religioso se vincule inicialmente con promesas trascendentales, contribuye al desarrollo de individuos que ayudan por convicción, no solo por interés propio. La espiritualidad, por lo tanto, puede considerarse un camino legítimo para desarrollar un altruismo genuino.

Felipe é fundador da Umajuda e especialista nas áreas de Neurociência e Filosofia. Apoiador de movimentos filantrópicos, empreendedor e executivo a mais de duas décadas, acumulou experiências internacionais que lhe permitiram conhecer diversas realidades, culturas e aprofundar seu conhecimento sobre o comportamento humano. Atualmente, também é doutorando pela USP na área de Neurociência.

1 – SKINNER, B.F. Ciência e comportamento humano. São Paulo: Martins Fontes, 1953/1965.
2 – SCHEER, S.; ANDERY, M.A.P.A. Variáveis descritivas do altruísmo na análise do comportamento. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 37, 2021. Disponível em: https://www.scielo.br/j/ptp/a/453Y6LNDYRpWxHmYWzw85XD/. Acesso em: 30 ago. 2025.
3 – BÍBLIA. Almeida Revista e Atualizada. Trad. J. Ferreira de Almeida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 2017.
4 – MENDONÇA, Julia Scarano de. Da intersubjetividade à empatia: em busca das raízes da cooperação. Arquivos Brasileiros de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 73, n. 2, p. 156–170, 2021. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/abp/article/view/53148/0. Acesso em: 30 ago. 2025.