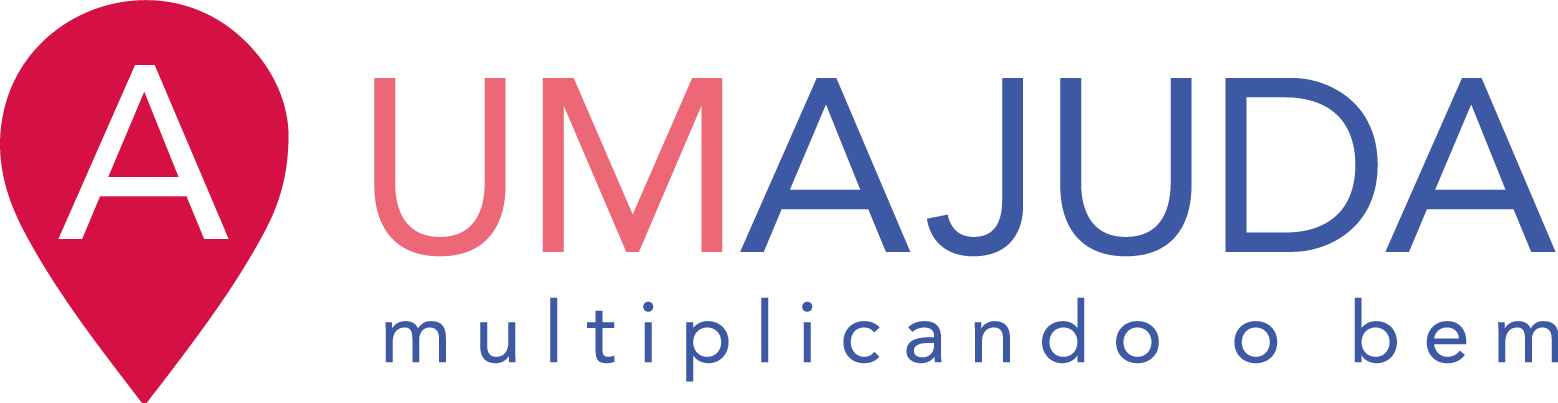En las negociaciones, el comportamiento humano parece, a primera vista, impulsado por intereses individuales. Sin embargo, la realidad es que nuestras interacciones están moldeadas por una compleja red de mecanismos psicológicos y evolutivos, donde la cooperación a menudo prevalece sobre la búsqueda del beneficio propio.
El origen del Altruismo
El altruismo, la disposición a actuar en beneficio de los demás sin esperar una recompensa, ha sido durante mucho tiempo un enigma en la biología evolutiva. Después de todo, la teoría de la selección natural de Charles Darwin, popularizada por la visión del "gen egoísta" de Richard Dawkins1, argumenta que el comportamiento de los organismos busca asegurar la perpetuación de sus propios genes.
En este modelo, cada acción busca maximizar la supervivencia y reproducción del propio organismo. Como propone Dawkins1, el comportamiento es una extensión de la estrategia de los genes para perpetuarse.
¿Cómo, entonces, evolucionó el altruismo si parece reducir las posibilidades de supervivencia individual?
Con la aparición de especies sociales, como insectos y mamíferos, entró en juego la selección de parentesco. Propuesta por Hamilton2, esta teoría explica que ayudar a parientes cercanos puede ser ventajoso, ya que comparten algunos genes. Por lo tanto, incluso si el altruista no se reproduce, sus genes aún tienen la posibilidad de sobrevivir a través de sus parientes.
Este mecanismo era eficaz para los humanos en contextos preurbanos. Con la aparición de las ciudades y la coexistencia prolongada con personas no familiares, este modelo perdió fuerza como única explicación del altruismo humano.
Altruismo Recíproco: La Estrategia del Intercambio Social
En sociedades complejas, donde la interacción con desconocidos es constante, el altruismo recíproco se vuelve esencial. Propuesto por Trivers3, este modelo se basa en la idea de que ayudar a alguien hoy puede generar una recompensa en el futuro. Para que esto funcione, es necesario reconocer a los individuos, recordar interacciones pasadas y castigar a quienes no son recíprocos. Estas capacidades cognitivas están presentes en los humanos y algunos primates.
Este mecanismo biológico es lo que hace posible el altruismo recíproco. Más que un acto puramente altruista, el altruismo recíproco es una estrategia adaptativa basada en la expectativa de que un favor hecho hoy será recompensado en el futuro3. Sin esta reciprocidad, la formación de alianzas y el trabajo en grupo, que aportan ventajas como la caza colectiva y la protección contra depredadores, serían imposibles. La valoración del individuo altruista, por lo tanto, no es solo una norma social, sino una necesidad evolutiva que aseguró la supervivencia de la especie.
Esta necesidad de reciprocidad condujo al desarrollo de una sofisticada "contabilidad social". Nuestra cognición evolucionó para reconocer, memorizar y castigar a quienes se aprovechan de la cooperación sin reciprocidad. Esto nos permite distinguir quién es confiable en un grupo, favoreciendo a los colaboradores y excluyendo a los tramposos.
Recompensas fisiológicas: El cerebro como aliado de la cooperación
Si el altruismo recíproco depende del reconocimiento social y la memoria, el cerebro humano necesitó desarrollar mecanismos que hicieran que este comportamiento fuera no solo racional, sino también emocionalmente gratificante. Aquí es donde entran en juego las recompensas fisiológicas, como una forma de consolidar la cooperación como un hábito evolutivamente ventajoso.
Estas respuestas fisiológicas no dependen de la conciencia moral ni de las expectativas de reciprocidad; son impulsos moldeados por la evolución para promover la continuidad de la especie. Estudios indican que neurotransmisores como la dopamina y la oxitocina ya actuaban en organismos anteriores a los humanos, reforzando vínculos y comportamientos protectores4. En otras palabras, el altruismo es biológicamente gratificante, lo que ayuda a explicar su persistencia evolutiva.
"El cerebro aprendió a apreciar la ayuda incluso antes de comprender por qué debía ayudar"
Según Mendonça5, la empatía y la intersubjetividad son pilares de la cooperación humana, y sus orígenes están vinculados a la necesidad de vivir en grupo.
La empatía surge con el desarrollo de las especies sociales, especialmente en contextos de cuidado parental, donde reconocer y responder a las necesidades emocionales de otro individuo se vuelve esencial para la supervivencia de la descendencia. Evolutivamente, surge como una forma de comunicación emocional prelingüística, que permite a un organismo percibir el estado emocional de otro y ajustar su comportamiento en consecuencia5. Este proceso se asocia con la activación de las neuronas espejo y la sincronía bioconductual, mecanismos observados en primates, cetáceos y elefantes, que favorecen la imitación, la vinculación y la cooperación. La empatía, por lo tanto, es un componente fundamental para el cuidado de la descendencia y para la formación de vínculos duraderos entre individuos, consolidándose como una base emocional para comportamientos altruistas más complejos.
Cuando practicamos el altruismo —beneficiando a nuestro grupo y asegurando la supervivencia de nuestros genes—, nuestro cerebro nos inunda de una ola de bienestar, liberando neurotransmisores como la dopamina, la oxitocina y la serotonina4.
Dado que nuestro cerebro está programado para repetir acciones que generan este sentimiento, el altruismo se refuerza fisiológicamente y se convierte en un comportamiento recurrente. Quien recibe la ayuda también recibe una recompensa fisiológica, lo que fortalece la confianza mutua.
Falso altruismo y la dinámica de las negociaciones
El falso altruismo es la capacidad de proyectar una imagen de generosidad y cooperación cuando la verdadera motivación es el interés propio. Esta estrategia busca construir reputación y confianza para obtener ventajas futuras, como lo describe el sociólogo Erving Goffman en su trabajo sobre la gestión de impresiones6. Goffman argumenta que la vida social es un escenario donde las personas "actúan" para controlar la percepción que los demás tienen de ellas.
Este comportamiento puede considerarse una forma de señalización estratégica. Al presentarse como cooperativo, el individuo indica que es un buen compañero, animando a los demás a cooperar también. Investigaciones más recientes sobre la teoría de la señalización costosa confirman que los comportamientos aparentemente altruistas pueden ser una señal honesta de la calidad de un individuo como compañero social7.
Un ejemplo práctico en las negociaciones es cuando un negociador ofrece una pequeña concesión inicial sin motivo aparente, como conceder un plazo más flexible, ofrecer un descuento inesperado o compartir información no esencial. Esto crea la impresión de que está "cediendo" algo, lo que despierta la necesidad de reciprocidad del otro negociador. La expectativa es que, a cambio de este pequeño gesto, el otro negociador ceda en otros puntos mucho más valiosos del acuerdo.
Esta es la esencia del falso altruismo: una inversión estratégica en capital social para generar un rendimiento futuro.
Castigo Altruista: La Fuerza que Impone la Justicia
Si el falso altruismo es una manipulación sutil, el castigo altruista es el mecanismo que lo disuade. El concepto define la acción de un individuo que, a costa suya, castiga a un individuo egoísta o tramposo, incluso sin obtener un beneficio directo. Este castigo no es un acto de venganza, sino una conducta fundamental para mantener el orden social y la cooperación a gran escala.
La irritación que sentimos cuando nos ofrecen un coche a mitad de precio no es solo una reacción emocional. Es un ejemplo clásico de castigo altruista. Al rechazar la oferta, incluso si eso supone perder una venta rápida, se paga un precio (el tiempo y el esfuerzo de seguir vendiendo el coche) para castigar la deshonestidad del comprador. Este acto, que parece puramente personal, tiene un propósito mayor: refuerza la norma social de que las negociaciones deben ser justas. Al desalentar las ofertas desorbitadas, se contribuye a la integridad del mercado, beneficiando a otros vendedores y compradores en el futuro.
La investigación refuerza la centralidad del castigo altruista, mostrando que es uno de los principales factores que estabilizan la cooperación en las poblaciones humanas8.
Para el Empresario
Comprender los mecanismos del altruismo, el falso altruismo y el castigo altruista ofrece una ventaja estratégica en las negociaciones. Lejos de ser un entorno impulsado por la lógica puramente racional, la mesa de negociación es un escenario donde la cooperación, la manipulación y el sentido de la justicia se combinan.
Un negociador exitoso no es aquel que ignora estas complejas motivaciones, sino aquel que las reconoce. Saber distinguir a un socio genuinamente cooperativo de uno que usa la generosidad como táctica y, cuando es necesario, aplica un castigo altruista para proteger su propia integridad, es verdadera sabiduría.
Dominar estos conceptos es dominar el arte de descifrar el comportamiento humano, transformándolo de una fuente de riesgo en una ventaja estratégica.
Finalmente, ¿existe el Altruismo Genuino? La respuesta a esta pregunta está en el texto disponible aquí.

Felipe é fundador da Umajuda e especialista nas áreas de Neurociência e Filosofia. Apoiador de movimentos filantrópicos, empreendedor e executivo a mais de duas décadas, acumulou experiências internacionais que lhe permitiram conhecer diversas realidades, culturas e aprofundar seu conhecimento sobre o comportamento humano. Atualmente, também é doutorando pela USP na área de Neurociência.

1 – DAWKINS, Richard. O Gene Egoísta. Tradução de Gerson L. de Oliveira. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
2 – HAMILTON, William D. The genetical evolution of social behaviour. Journal of Theoretical Biology, v. 7, p. 1–52, 1964.
3 – TRIVERS, Robert L. The evolution of reciprocal altruism. The Quarterly Review of Biology, v. 46, n.1, p. 35-57, 1971.
4 – MOLL, Jorge et al. Human fronto-mesolimbic networks guide decisions about charitable donation. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 103, п. 42, р. 15623-15628, 2006.
5 – MENDONÇA, Julia Scarano de. Da intersubjetividade à empatia: em busca das raízes da cooperação. Arquivos Brasileiros de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 73, n. 2, p. 156–170, 2021. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/abp/article/view/53148/0. Acesso em: 30 ago. 2025.
6 – GOFFMAN, Erving. A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Petrópolis: Vozes, 2011.
7 – ZAHAVI, Amotz; ZAHAVI, Avishag. The handicap principle: a missing piece of Darwin’s puzzle. Oxford: Oxford University Press, 2010.
8 – RAND, David G.; NOWAK, Martin A. Human cooperation achievements. Evolution of Cooperation, v. 2, p. 177-184, 2013.