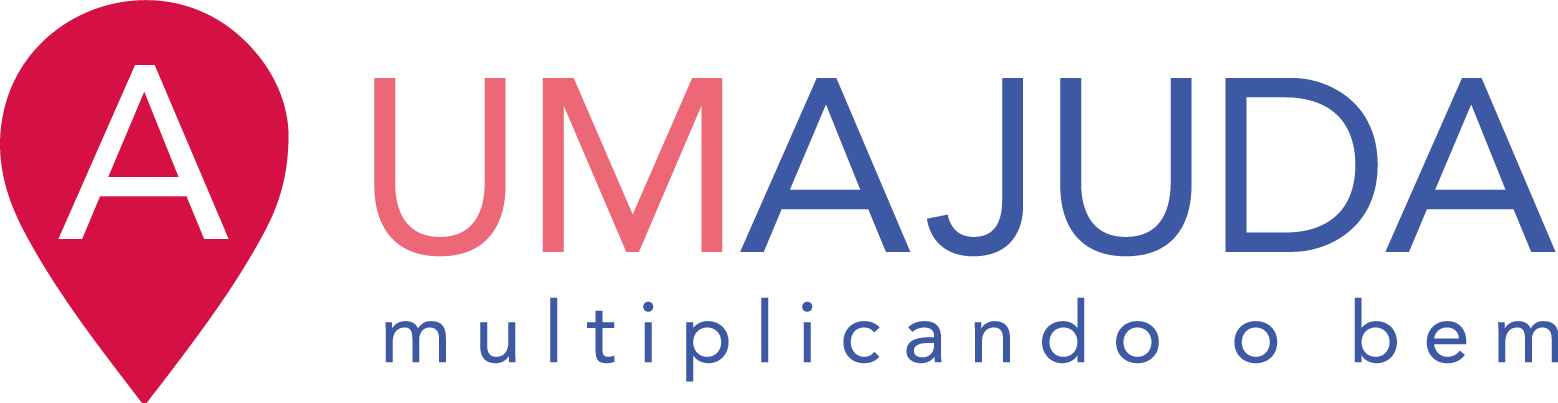La reacción casi instintiva de sentir antipatía por alguien al conocerlo por primera vez, incluso sin conocerlo ni interactuar con él, implica una serie de complejos procesos neurológicos. El cerebro humano es una máquina de juicios rápidos que opera de forma inconsciente, influenciada por emociones, recuerdos, señales visuales y sociales. Exploremos todos los mecanismos involucrados.
Amígdala: El radar emocional del cerebro
La amígdala es una pequeña estructura del sistema límbico que influye enormemente en el comportamiento humano. Actúa como un radar emocional, detectando amenazas y evaluando estímulos sociales de forma rápida e inconsciente, incluso antes de que la razón entre en acción.
Interpreta expresiones faciales, tonos de voz y gestos, asociándolos con experiencias pasadas. Si el estímulo parece negativo o ambiguo, desencadena respuestas como el miedo o la desconfianza. Esto explica reacciones instantáneas, como la aversión a primera vista, incluso sin intercambiar una palabra.
Más allá del miedo, la amígdala procesa emociones intensas como la alegría y la ira, y forma recuerdos afectivos que influyen en los juicios futuros. Su actividad está integrada con otras áreas cerebrales: la corteza prefrontal regula las emociones, el hipotálamo activa las respuestas físicas y el hipocampo proporciona contexto emocional.
La amígdala anticipa reacciones, conecta el pasado con el presente y moldea automáticamente nuestras relaciones.
Sesgos Inconscientes y Heurísticas Sociales
En nuestra vida diaria, estamos constantemente expuestos a nuevas personas y situaciones que requieren decisiones rápidas. En encuentros sociales, entrevistas de trabajo o simples interacciones casuales, nos formamos impresiones casi instantáneas, a menudo sin darnos cuenta de cómo o por qué las formamos. Este fenómeno no es resultado de una racionalidad completa, sino de mecanismos inconscientes que el cerebro utiliza para ahorrar tiempo y energía. Las heurísticas y los sesgos inconscientes son atajos mentales que moldean nuestras percepciones iniciales, influyendo profundamente en cómo juzgamos a los demás.
Las heurísticas son estrategias cognitivas que simplifican decisiones complejas. En contextos sociales, nos llevan a evaluar a las personas basándonos en rasgos superficiales como la apariencia, el acento, la postura o la expresión facial. Si bien son útiles para desenvolverse en entornos inciertos, estas estrategias pueden generar juicios distorsionados. Como demostraron Tversky y Kahneman (1974), el cerebro tiende a confundir la familiaridad con la confianza o la diferencia con la amenaza, lo que puede comprometer la equidad y la empatía en las relaciones interpersonales1.
Já os vieses inconscientes são juízos automáticos que emergem de memórias, estereótipos culturais e experiências emocionais passadas. Mesmo indivíduos com intenções inclusivas podem manifestar preferências ou rejeições sem perceber, como evidenciado por Greenwald e Banaji (1995) ao introduzirem o conceito de preconceito implícito. Essas reações são processadas por estruturas cerebrais como a amígdala, que avaliam emocionalmente os estímulos sociais antes mesmo da reflexão racional2.
Las primeras impresiones que nos formamos no son meramente racionales u objetivas. Están profundamente influenciadas por atajos mentales que operan por debajo del nivel de consciencia, moldeando nuestras percepciones rápidamente, pero son susceptibles de distorsión. Reconocer la existencia y el impacto de la heurística y los sesgos inconscientes es esencial para fomentar relaciones más justas, empáticas y conscientes. Al comprender cómo funciona el cerebro, podemos aprender a cuestionar nuestras reacciones automáticas y abrir espacio para juicios más equilibrados y humanos.
Microexpresiones: Emociones sin Filtro
Las microexpresiones son señales faciales involuntarias y extremadamente breves (entre 1/25 y 1/2 de segundo) que revelan emociones genuinas, incluso cuando intentamos ocultarlas. Descubiertas por Paul Ekman, se vinculan a emociones básicas universales como la alegría, el miedo, la ira y el desprecio, y son activadas por estructuras cerebrales como la amígdala, antes del pensamiento racional3.
Estas expresiones influyen en los juicios sociales inmediatos y se reconocen de forma consistente en todas las culturas, lo que refuerza su origen biológico y adaptativo. Evolutivamente, han ayudado a los humanos a detectar intenciones y estados emocionales en otros miembros del grupo, facilitando la toma de decisiones rápidas en contextos sociales complejos.
Hoy en día, las microexpresiones tienen importantes aplicaciones en campos como la psicología forense, la negociación y la salud mental. Pueden revelar incongruencias entre el habla y el estado emocional real, lo que las hace útiles para identificar mentiras o interpretar la receptividad en interacciones estratégicas.
Los estudios demuestran que el cerebro capta estas expresiones incluso cuando son subliminales, lo que destaca su papel automático e inconsciente en la cognición social.
En esencia, las microexpresiones son una capa silenciosa de la comunicación humana: un vínculo invisible entre la emoción, la biología y la interacción social que moldea los vínculos y regula nuestras relaciones.
Asociación física, cultural o postural con recuerdos pasados
Al interactuar con una persona por primera vez, es común creer que la evaluamos de forma neutral y racional. Sin embargo, estudios en neurociencia y cognición social demuestran que el cerebro humano forma impresiones sociales en milisegundos, basándose en asociaciones inconscientes entre características perceptivas y recuerdos afectivos. La apariencia física, el acento, el estilo de vestir y el lenguaje corporal actúan como desencadenantes emocionales que evocan recuerdos de personajes pasados, influyendo en nuestras relaciones interpersonales de forma automática y, a menudo, imperceptible.
Este fenómeno está mediado por estructuras cerebrales especializadas, como la corteza prefrontal ventromedial, responsable de asignar valor emocional a los estímulos sociales. Cuando nos encontramos con alguien que, por ejemplo, tiene una postura corporal similar a la de un jefe autoritario que tuvimos, el cerebro puede activar recuerdos negativos asociados a esa figura, generando un sentimiento de rechazo, incluso si la nueva persona no ha mostrado rasgos agresivos. Esta respuesta emocional no depende del reconocimiento consciente; se produce automáticamente, como demostraron Mitchell et al. (2004), quienes identificaron la activación de la corteza prefrontal ventromedial en situaciones de asociación afectiva inconsciente4.
Además de la postura corporal, elementos culturales como el acento y la vestimenta también desempeñan un papel importante en este proceso. El cerebro clasifica rápidamente a las personas en grupos sociales basándose en estereotipos internalizados, como propone la teoría de la categorización social automática5. Esta categorización puede generar reacciones emocionales positivas o negativas, dependiendo de las experiencias previas asociadas con el grupo en cuestión.
El lenguaje corporal, a su vez, es uno de los componentes más poderosos para evocar recuerdos afectivos. Los gestos, la forma de andar o las expresiones faciales pueden evocar figuras significativas del pasado, activando redes neuronales vinculadas a la memoria emocional. Según Oesch (2024), existe una profunda interconexión entre el lenguaje, la cognición social y la memoria, lo que refuerza la idea de que nuestras respuestas interpersonales están condicionadas por experiencias previas, incluso cuando no somos conscientes de ello6.
En resumen, nuestros juicios sobre otras personas no son del todo racionales ni objetivos. Están influenciados por mecanismos cerebrales que integran la percepción social y la memoria afectiva, activando reacciones emocionales basadas en similitudes perceptivas con figuras del pasado.
Lenguaje corporal y postura como indicadores sociales
El lenguaje corporal es un elemento fundamental de la comunicación humana, capaz de transmitir emociones, intenciones y posturas sociales incluso en ausencia de palabras. Desde una perspectiva neurocientífica y psicosocial, el cuerpo actúa como un transmisor no verbal que influye directamente en cómo nos perciben los demás.
La postura corporal, en particular, revela aspectos emocionales y sociales de una persona. Una postura erguida puede indicar confianza en uno mismo, mientras que una sutil inclinación hacia el interlocutor puede indicar interés o receptividad. Por otro lado, gestos como cruzar los brazos o mantener el cuerpo rígido suelen interpretarse como signos de defensa, desinterés o dominio. Según Hall, Coats y LeBeau (2005), estas posturas funcionan como señales inconscientes de dominio, sumisión o amenaza, moldeando inmediatamente la actitud del observador hacia el otro7.
Estas interpretaciones se producen automáticamente. El cerebro humano es capaz de leer patrones posturales en milisegundos, activando las redes de cognición social responsables de los juicios interpersonales. Van der Zwan et al. (2009) demuestran que áreas como la corteza prefrontal medial y la amígdala se activan al observar gestos defensivos, influyendo en nuestra respuesta emocional incluso antes de cualquier intercambio verbal8.
La evaluación inconsciente del lenguaje corporal es esencial para desenvolverse en entornos sociales. Permite inferir rápidamente el estado emocional, la apertura o la intención de una persona, incluso sin interacción directa. Schilbach et al. (2006) demuestran que el cerebro activa los circuitos de cognición social simplemente observando a otra persona, lo que refuerza el papel de la postura en la formación de impresiones automáticas9.
En resumen, el lenguaje corporal y la postura son componentes silenciosos pero poderosos de la comunicación humana. Operan por debajo del nivel de la conciencia, moldeando nuestras percepciones sociales e influyendo profundamente en los vínculos interpersonales.
Red de Modo Predeterminado (Default Mode Network): Narrativa sin interacción
La Red de Modo Predeterminado (Default Mode Network – DMN) es un sistema neuronal integrado que se activa cuando el cerebro no realiza tareas externas específicas, como cálculos o acciones motoras. Lejos de representar un estado de inactividad, la DMN funciona como una "mente de fondo", elaborando pensamientos, accediendo a recuerdos y simulando escenarios futuros. Esta red es especialmente sensible a los estímulos sociales, incluso en ausencia de interacción directa.
Según Raichle et al. (2001), la DMN constituye una red funcional diferenciada, cuya actividad disminuye durante tareas cognitivas específicas y aumenta durante los momentos de descanso mental. Durante estos periodos, el cerebro continúa operando intensamente, realizando simulaciones sociales complejas y asignando significados afectivos a los estímulos observados10.
La función principal de la DMN es integrar recuerdos autobiográficos, emociones pasadas y expectativas futuras, formando una narrativa interna sobre el mundo social. Al observar a una persona desconocida, por ejemplo, el cerebro puede construir una historia sobre ella, atribuyéndole intenciones, rasgos de personalidad e incluso juicios morales, incluso sin interacción verbal. Buckner, Andrews-Hanna y Schacter (2008) demuestran que esta red está directamente relacionada con la capacidad de imaginar lo que piensan los demás, simulando mentalmente sus acciones y estados emocionales11.
Este mecanismo es esencial para la cognición social. Según Schilbach et al. (2008), la DMN nos permite interpretar a los demás como agentes con mente propia, atribuyéndoles deseos e intenciones con base en simulaciones internas. Esta es una adaptación evolutiva que favorece la anticipación de los comportamientos ajenos, permitiéndonos prepararnos emocionalmente y ajustar nuestras respuestas sociales, incluso en contextos sin diálogo ni intercambio explícito12.
La Red de Modo Predeterminado revela que el cerebro humano construye constantemente narrativas sociales, incluso en reposo. Esta actividad silenciosa moldea nuestras percepciones, juicios e interacciones, funcionando como una herramienta inconsciente para navegar el mundo social.
Evaluaciones ultrarrápidas: La paradoja de las primeras impresiones
El cerebro humano posee una notable capacidad para formar impresiones sociales en fracciones de segundo. Esta capacidad, si bien evolutivamente adaptativa, también es vulnerable a distorsiones perceptivas y sesgos inconscientes. En menos de un segundo, juzgamos atributos complejos como la confiabilidad, la competencia y la simpatía basándonos únicamente en la apariencia facial - un proceso automático que ocurre incluso antes de la reflexión consciente.
Investigaciones en neurociencia y psicología social demuestran que estas evaluaciones son extremadamente rápidas y consistentes. Willis y Todorov (2006) demostraron que los participantes atribuyeron rasgos sociales a los rostros tras exposiciones de tan solo 100 milisegundos, lo que revela que juicios como la confiabilidad y la simpatía se forman casi instantáneamente y se comparten entre diferentes observadores13.
La apariencia facial funciona como una señal social inconsciente. Las expresiones sutiles, la simetría, la estructura ósea y la dirección de la mirada influyen directamente en cómo el cerebro interpreta a los demás. Beyan, Vinciarelli y Del Bue (2022) enfatizan que estos rasgos son procesados automáticamente tanto por humanos como por sistemas informáticos, lo que afecta las percepciones de dominio, empatía y confiabilidad14. Yuan et al. (2022) refuerzan que áreas como la amígdala y el surco temporal superior se activan al interpretar señales faciales, destacando el papel emocional - más que racional - de estos juicios15.
Estos mecanismos tienen una clara función evolutiva: permiten tomar decisiones rápidas en entornos sociales inciertos. La capacidad de identificar aliados o amenazas en milisegundos puede haber aumentado las posibilidades de supervivencia en contextos grupales. Todorov et al. (2008) señalan que la corteza fusiforme y la amígdala se activan automáticamente al enfrentarse a rostros desconocidos, lo que sugiere que el juicio inicial está guiado por emociones y patrones aprendidos16.
Sin embargo, esta velocidad también conlleva riesgos. Las primeras impresiones se ven moldeadas por estereotipos sociales y asociaciones culturales internalizadas, lo que puede conducir a la exclusión injusta, el favoritismo implícito o la estigmatización. Greenwald y Banaji (1995) explican que estas reacciones automáticas están guiadas por sesgos implícitos, que pueden entrar en conflicto con los valores conscientes y afectar las decisiones personales y profesionales17.
A pesar de su poder, las primeras impresiones no son definitivas. La plasticidad social del cerebro permite que nuevas experiencias e interacciones reformulen los juicios previos. La interacción social, la escucha activa y la empatía son herramientas capaces de deconstruir las percepciones erróneas iniciales, promoviendo relaciones más justas y conscientes.
En resumen, la formación ultrarrápida de impresiones es un mecanismo poderoso e inevitable, pero que requiere reflexión crítica. Reconocer su existencia y sus límites es esencial para evitar decisiones precipitadas y promover interacciones sociales más equilibradas y humanas.
Conclusión
La formación de primeras impresiones es un proceso extraordinariamente rápido, profundo e inconsciente. Lejos de ser meramente racional, está determinada por un complejo mecanismo neuropsicológico, en el que estructuras como la amígdala actúan como radares emocionales, detectando amenazas y estímulos sociales en milisegundos. Al mismo tiempo, los sesgos inconscientes y la heurística social nos impulsan a emitir juicios instantáneos, basados no en la lógica, sino en atajos mentales cultivados a lo largo de la vida.
Las microexpresiones faciales, las posturas corporales e incluso las similitudes físicas con personajes del pasado activan recuerdos emocionales latentes, influyendo en nuestras evaluaciones incluso en ausencia de diálogo directo. En esta arquitectura silenciosa de la percepción, la Red de Modo Predeterminado crea narrativas sobre la otra persona incluso antes de que se produzca cualquier interacción.
Por lo tanto, comprender estos mecanismos es esencial para fomentar una conciencia crítica de los juicios automáticos que emitimos y para cultivar relaciones más empáticas y conscientes, menos guiadas por prejuicios invisibles.


Felipe é fundador da Umajuda e especialista nas áreas de Neurociência e Filosofia. Apoiador de movimentos filantrópicos, empreendedor e executivo a mais de duas décadas, acumulou experiências internacionais que lhe permitiram conhecer diversas realidades, culturas e aprofundar seu conhecimento sobre o comportamento humano. Atualmente, também é doutorando pela USP na área de Neurociência.
1 – TVERSKY, A., & KAHNEMAN, D. (1974) – Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases. Published : Science, 185(4157), 1124–1131
2- GREENWALD, A. G., & BANAJI, M. R. (1995) Implicit Social Cognition: Attitudes, Self-Esteem, and Stereotypes. Publicado em: Psychological Review, 102(1), 4–27
3 -EKMAN, P. (2003). Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life. Henry Holt.
4 – MITCHELL, J. P., BANAJI, M. R., & MACRAE, C. N. (2005). The link between social cognition and self-referential thought in the medial prefrontal cortex. Journal of Cognitive Neuroscience, 17(8), 1306–1315.
5 – BARGH, J. A. (1999). The cognitive monster: The case against the controllability of automatic stereotype effects. In S. Chaiken & Y. Trope (Eds.), Dual-process theories in social psychology (pp. 361–382). The Guilford Press.
6 – OESCH, N. Social Brain Perspectives on the Social and Evolutionary Neuroscience of Human Language. Brain Sci. 2024, 14, 166. Brain Sci. 2025 Feb 28;15(3):259. doi: 10.3390/brainsci15030259
7 – HALL, J.A., COATS, E.J., & LEBEAU, L.S. (2005). Nonverbal behavior and the vertical dimension of social relations: A meta-analysis. Psychological Bulletin. https://doi.org/10.1037/0033-2909.131.6.898
8 – VAN DER ZWAN, J.E., et al. (2009). Body posture facilitates social impression formation. Neuropsychologia. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2008.10.006
9 – SCHILBACH, L., et al. (2006). Minds made for sharing: Initiating joint attention recruits reward-related neurocircuitry. Journal of Cognitive Neuroscience. https://doi.org/10.1162/jocn.2006.18.11.1652
10 – RAICHLE et al., A default mode of brain function. Proceedings of the National Academy of Sciences. https://doi.org/10.1073/pnas.98.2.676
11 – BUCKNER et al., The brain’s default network: Anatomy, function, and relevance to disease. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2008.09.021
12 – SCHILBACH et al., Minds at rest? Social cognition as the default mode of cognizing and its putative relationship to the default system of the brain. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2008.03.018
13 – WILLIS, J., & TODOROV, A. (2006). First Impressions: Making Up Your Mind After a 100-ms Exposure to a Face. Psychological Science, 17(7), 592–598.
14 – BEYAN, C., VINCIARELLI, A., & DEL BUE, A. (2022) – Face-to-Face Co-Located Human-Human Social Interaction Analysis using Nonverbal Cues
15 – YUAN et al. (2022) Modulation of Gaze Cueing by Social Information Contained in Faces and Its Neural Mechanisms
16 – TODOROV, A., BARON, S. G., & OOSTERHOF, N. N. (2008). Evaluating face trustworthiness: A model based approach. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 3(2), 119–127.
17 – GREENWALD, A. G., & BANAJI, M. R. (1995). Implicit social cognition: Attitudes, self-esteem, and stereotypes. Psychological Review, 102(1), 4–27.