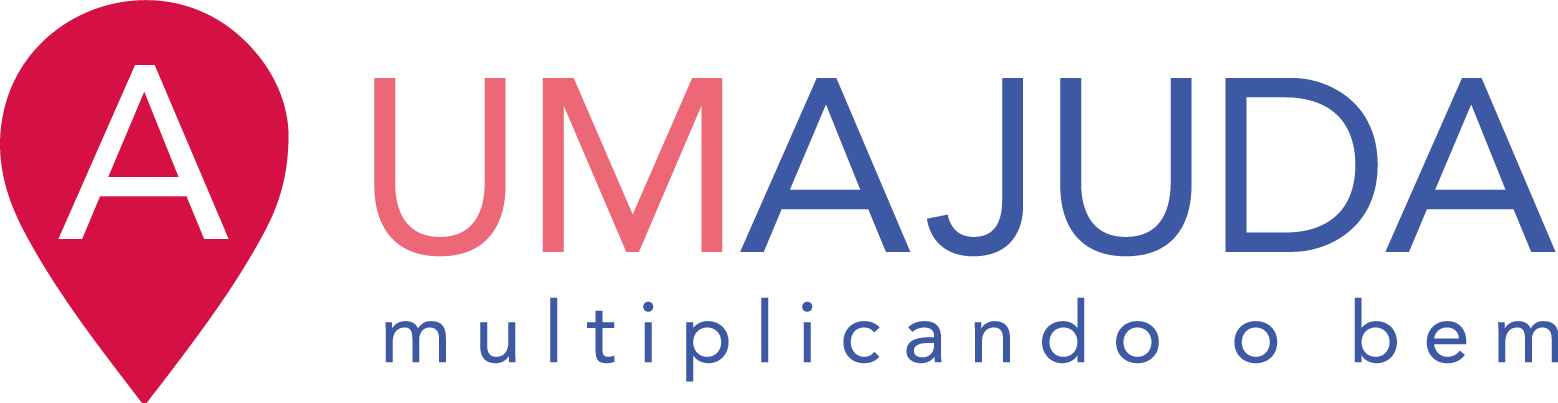Vivimos en una era que nos exige estar siempre bien, siempre productivos, siempre seguros de quiénes somos y qué queremos. El dolor, la duda y la diferencia se han convertido en incomodidades que hay que eliminar, en lugar de experiencias legítimas de la existencia. Bajo los imperativos del rendimiento y la promesa de la felicidad instantánea, el sujeto contemporáneo se encuentra cada vez más aislado, solo e indefenso.
Pero ¿qué es esta indefensión que tanto nos esforzamos por evitar?
Desde el nacimiento, los seres humanos se ven empujados a la vida en absoluta dependencia de los demás. Es en este vínculo inicial —frágil, asimétrico, pero fundamental— donde emergen el deseo, el lenguaje y la subjetividad. La indefensión no es un defecto que deba corregirse, sino la condición original de la existencia. Somos, por estructura, seres carentes. Y es precisamente esta carencia la que nos mueve.
Lacan nos enseña que el deseo humano surge de una pérdida irreparable. Cuando los seres humanos se adentran en el lenguaje —es decir, cuando empiezan a comunicarse, a comprenderse como parte de un mundo simbólico— pierden la sensación de completitud que existía en los primeros momentos de la vida. De ahí surge una búsqueda constante de algo que siempre parece faltar1.
Este "algo" es lo que el psicoanálisis llama "objeto a": una representación de lo que deseamos pero que nunca podemos alcanzar plenamente. Es esta carencia, lejos de ser un defecto, la que nos mueve, la que nos impulsa a desear, crear y buscar sentido. Sin embargo, la lógica del consumo intenta enmascarar esta verdad estructural con promesas de completitud. Nos bombardean objetos, ideales y representaciones que se venden como soluciones definitivas al vacío que nos habita.
Este intento de amortiguar la carencia genera un profundo malestar. La pluralidad de discursos, la fluidez de valores y la fragmentación de verdades no nos liberan, sino que nos desorientan. Sin referencias sólidas, el sujeto se encuentra ante un mar de opciones sin brújula. La angustia, que podría ser un punto de escucha y transformación, se trata como ruido, un síntoma que debe silenciarse.
Más grave aún: experiencias humanas fundamentales —como el duelo, la tristeza, la frustración, el desamor o el malestar ante la injusticia— se patologizan rápidamente. Lo que antes se experimentaba como parte del drama humano ahora se medicaliza, diagnostica y neutraliza. El dolor necesita ser eliminado, no comprendido.
La verdadera fuerza no reside en esforzarse por alcanzar la perfección, sino en aceptar la incomodidad como parte del camino. No se trata de eliminar el dolor ni de escapar del vacío, sino de afrontarlo con madurez y valentía.
Se trata de comprender que todos estamos plagados de fracasos, contradicciones y deseos que no siempre se cumplen. Y, aun así, elegir seguir adelante. Porque es precisamente en esta imperfección donde reside nuestro potencial de crecimiento, transformación y autenticidad2.
Este texto nos deja 6 lecciones importantes:
1. Acepta que la carencia es parte de quienes somos
Nos invita a mirar lo que falta: lo que no tenemos, lo que hemos perdido o lo que nunca hemos podido nombrar. ¿Te parece pesado? Quizás. Pero es este espacio vacío el que nos mueve, nos hace desear, crear y buscar nuevos significados.
No necesitas estar completo para avanzar. Estar incompleto es lo que nos hace humanos.
2. No necesitas fingir que todo está bien todo el tiempo
El duelo por el fin de una relación, la tristeza tras un despido o el luto por un ser querido no son enfermedades. Son experiencias legítimas. Pero la cultura actual las convierte en algo que "debe pasar rápido" o, peor aún, en trastornos que requieren medicación.
No todo sufrimiento es señal de patología. A veces es solo el corazón intentando decirte algo importante.
3. El problema no es tener conflictos internos, sino ignorarlos
No necesitas encajar en un estándar de normalidad. Enfrenta tus deseos, tus pérdidas y tus contradicciones con franqueza, aunque duela. Huir del dolor puede ser más angustioso que experimentarlo.
Negar el conflicto es negarte a ti mismo. No tienes que estar "resuelto", pero puedes estar dispuesto a escucharte.
4. El mito de la felicidad eterna: una carga disfrazada de meta
Las redes sociales, la publicidad y los discursos de autoayuda suelen ofrecer fórmulas mágicas: "solo piensa en positivo", "cree y todo saldrá bien". Sin embargo, la vida real tiene lagunas, silencios y momentos en los que la respuesta no viene de afuera.
Prometer plenitud es negar que desear siempre es buscar, nunca poseer por completo.
5. Mantener el vacío es un acto de valentía
Parece contradictorio, pero escuchar el propio dolor, soportar la incomodidad y no buscar una solución inmediata puede ser liberador. Esto no significa resignación, sino aceptarse a uno mismo. Y de ahí, algo nuevo puede surgir.
En lugar de silenciar tu angustia, pregúntale qué intenta decirte.
6. No estás "roto", estás vivo
No deberíamos adaptar nuestras emociones a un mundo que excluye a los frágiles, a los que sufren y a los que dudan. Al contrario: reconocer estas partes también es un gesto de resistencia. Una afirmación de humanidad.
En conclusión, quizás el gran punto de inflexión no sea buscar la felicidad perfecta, sino aprender a vivir con las imperfecciones de la vida, y las nuestras. Escuchar lo que duele, sin apresurarse a sanar, puede ser el comienzo de algo más auténtico. Y eso, en sí mismo, ya es un camino de transformación.


Felipe é fundador da Umajuda e especialista nas áreas de Neurociência e Filosofia. Apoiador de movimentos filantrópicos, empreendedor e executivo a mais de duas décadas, acumulou experiências internacionais que lhe permitiram conhecer diversas realidades, culturas e aprofundar seu conhecimento sobre o comportamento humano. Atualmente, também é doutorando pela USP na área de Neurociência.
1 – LACAN, Jacques. O Seminário, Livro 7: A Ética da Psicanálise. 1ª edição. Editora Zahar, 1988.
2 – KEHL, Maria Rita. Sobre Ética e Psicanálise. 1ª edição. Companhia das Letras, 2002